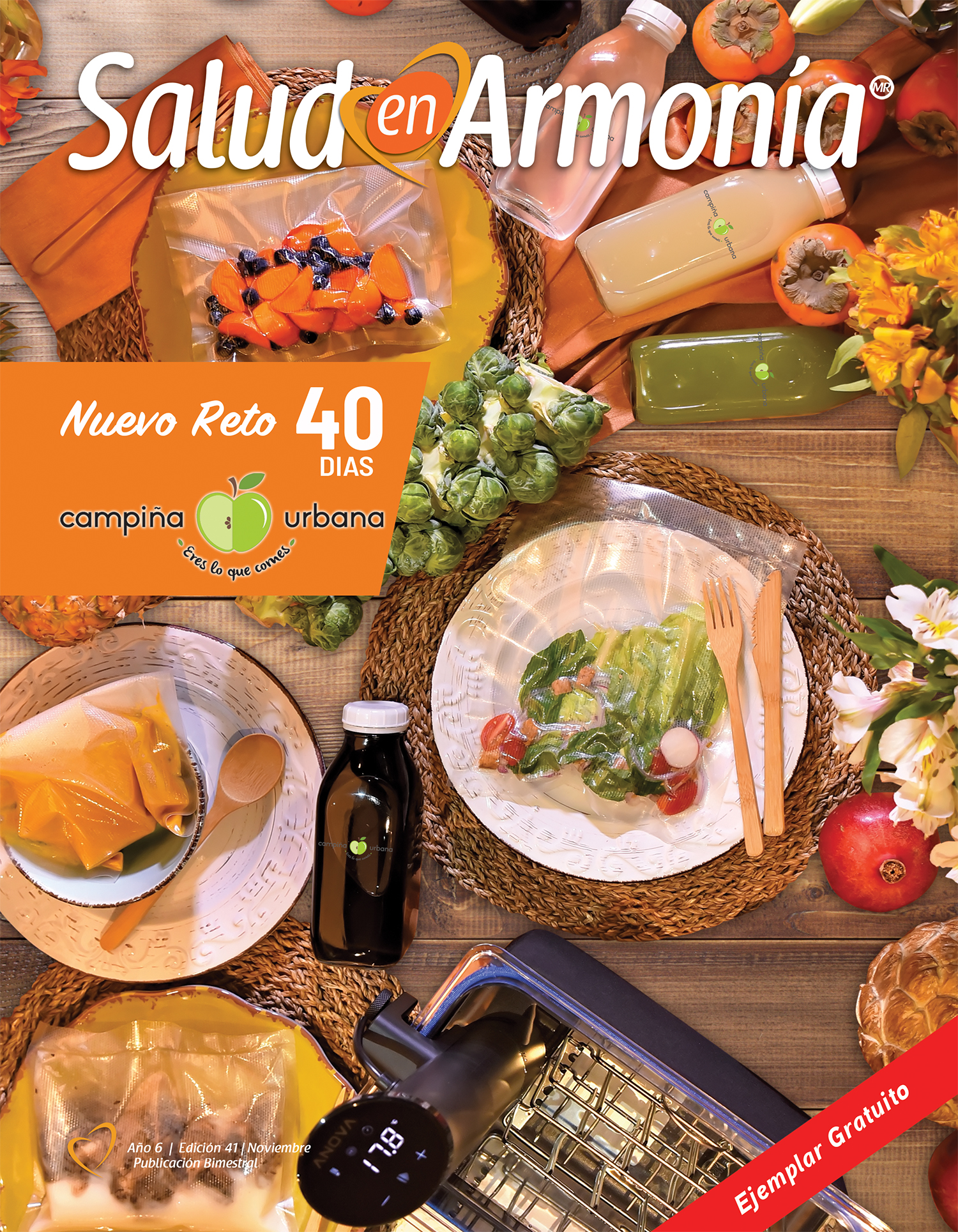|
TODO comenzó cuando… Saúl había tenido una pequeña siesta antes de salir en su búsqueda, una que tuviera oportunidad para planear – ¿Se fijaron en lo que ocurrió con los limones trillizos? |
– Oh sí, la ingenua melancolía de esa cebolla – ahí iba de nuevo Louis. – Entonces –Max no dejaría que cortaran su euforia– cuando se fijó que tenían aspecto de echadas a perder, por su salpullido café, dudó en tirarlas. Aquellas tenían mucho miedo, se los juro. Pero en el instante en que la señora inclinó su puño entrecerrado hacia el basurero, advirtió que suavemente caía, como capas, el salpullido. Se habían pegado hojitas de apio insípidas, al haber estado en reclusión en el refrigerador. Los cortaron a cada uno, y al exprimir nada más que la mitad, quedó el resto como pequeñuelos, un milagro. Por aclararte Louis, ¡estás miope! Arriba de ti están tomándose un baño, con semillas todavía dentro. – Ya veo… digo no. Hace falta un oculista en el lugar. Sin previo aviso, notaron unos saltos abruptos y la figura de Saúl yendo al patio. – ¿A dónde vas cebolla? –inquirió Thelma. – Aire fresco –limitóse Saúl a decirlo tranquilamente. “Ya veo. Sus malditas banalidades. ¿Y yo qué? ¿Ingenua melancolía? Por algo no ayudan, idiotas”. Cruzó el patio, dirigiéndose a un túnel que lo llevaba a la parte frontal de la casa, dando una vuelta. Antes de entrar se sorprendió, aunque no mucho, por los ladridos del perro de los Welling. De la calle donde residía, caminó diez manzanas en una hora, puesto que se detenía y escondía en los canales para lluvia, o en una callejuela. |
Miró hacia el oeste, que comenzaba a perder su claridad; una lluvia anaranjada, como al caer sobre un vidrio, pintaba el cárdeno cielo, sin temor.
Cerca del sitio donde se recataba, un vendedor ambulante retiraba su material de manera serena. Tenía un gato negro, que dormitaba sobre el techo de conductor; hasta que éste olió el estrambótico perfume de Saúl.
La cebolla se asustó al tener en frente al felino, compañero de la noche. No lo rasguñó, ni le lamió las capas; mantuvo la mirada sobre él, quedamente. “Sus ojos, tan irreales” pensaba.
Los motores junto al humo que salió del tubo de escape, dejaron tirada a la pobre cebolla, y al ver deslizarse al gato dentro del auto por medio de la ventana, unas gotas, cinco, diez… millones cayendo.
Escuchó detrás toscos carraspeos, estornudos agudos y lamentaciones a cualquier tono. Boquiabierto, cientos de frutas, verduras, leguminosas y hortalizas; de aspecto senil, marchitados intrínsecamente. Fue con ellos.
Era una montaña que sonaba a algo más que muerte lenta. Un aguacate yacía sobre inmóviles fresas; tomates sepultados, lechugas despedazadas.
Sostuvo la mano de un durazno, uno cualquiera; al lado de éste una mandarina, en la cual sus lágrimas se confundían con el aguacero misterioso. ¿Cómo es permitido que olvidadas fueran? ¡Qué odio! – No fuimos desechadas, hermano –susurró el durazno, tan débil–. Creo que ya nacimos echadas a perder.
¿Qué hacía ahí Saúl? Escaló la pila de todas ellas, buscando trapos y mantas. Con ellas, siempre; aunque despertaran muertas, moriría junto a ellas. Al haber cubierto con toda especie de telas, durmió entre todas. Al poco rato de mirar entre un hoyo de su carpa provisional, la noche no le dijo adiós.
No se había dado cuenta del tiempo hasta ahora.
Por: Martín Chávez
[email protected]